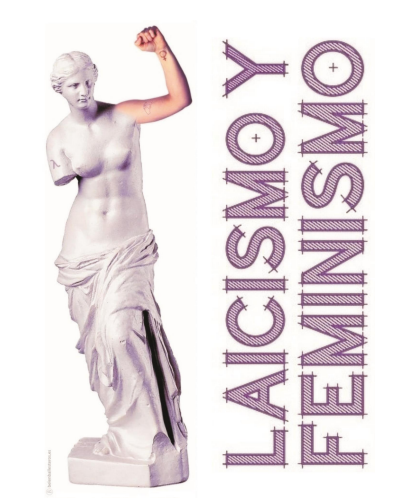La quema de libros durante la guerra civil y la dictadura

Imagen del suceso de la quema de libros en la plaza Zaharra de Tolosa, el 11 de agosto de 1936. / El Diario Vasco
Fuentes:
Expolios, hogueras, infiernos. La represión del libro (1936-1951), Ana Martínez Rus, Universidad Complutense.
La quema de libros durante la guerra civil y la dictadura, Blog de Historia
Desde los primeros días del golpe militar se convirtió en una necesidad imperiosa la eliminación de los textos perniciosos, causantes de todos los problemas del país por sus ideas extranjerizantes, inmorales y subversivas. Así en los primeros meses de la contienda las operaciones se centraron en incautaciones y destrucciones, junto con la depuración de bibliotecas públicas y privadas. Al mismo tiempo muchos maestros, bibliotecarios, editores y libreros fueron fusilados: El director de la casa Nós, Ángel Gasol, y el librero, Rogelio Luque, entre otros corrieron la misma suerte que las publicaciones que producían y vendían. Rogelio Luque, que ejercía el comercio de librería desde 1917 en la calle Gondomar de Córdoba, fue fusilado el 16 de agosto de 1936. Juana Capdevielle, bibliotecaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, fue asesinada el 18 de agosto de 1936 en Rábade (Lugo) estando embarazada de su primer hijo a los treinta años de edad. Días antes su marido, Francisco Pérez Carballo, gobernador civil de La Coruña, también había sido asesinado por los militares sublevados.
El periódico Arriba España en su primer número de 1 de agosto de 1936, incitaba a la destrucción de libros: “¡Camarada! Tienes obligación de perseguir al judaísmo, a la masonería, al marxismo y al separatismo. Destruye y quema sus periódicos, sus libros, sus revistas, sus propagandas. ¡Camarada! ¡Por Dios y por la patria!”. Su director fue el clérigo falangista, Fermín Yzurdiaga, que acabó siendo Jefe Nacional de Prensa y Propaganda. Fue tal el entusiasmo y celo en la destrucción de libros en los domicilios particulares que el mismo periódico en noviembre de 1936 pidió mesura y que se no se actuara las bibliotecas privadas. La quema de libros se convirtió en un ritual habitual. Estas prácticas que recuerdan a la Alemania de Hitler, organizadas por el Ministro de Propaganda, Joseph Goebbels, fue denominado por la revista estadounidense Time como bibliocausto. Y también en España puede hablarse deun holocausto de libros, un bibliocausto, o al menos de una bibliofobia desatada en palabras de José Andrés de Blas (La guerra civil española y el mundo del libro: Censura y represión cultural -1936-1937, en Represura)
La selección de libros para incautar y quemar fue de lo más variada. Se quemaron libros de autores antinazis, liberales, marxistas (Marx, Engels, Lenin, Trotsky), o de aquellos que eran acusados de ser socialistas o comunistas. También se destruyeron los de autores que habían mostrado simpatías por la República (el propio Azaña, Machado, Lorca, Juan Ramón Jiménez, Alberti o Miguel Hernández), nacionalistas (Sabino Arana), Lamartine, Freud, Voltaire, Lafontaine, Rousseau, Immanuel Kant, Stendhal, Sade, Goethe, Balzac, Ibsen, Azorín, etc. También fueron prohibidos casos concretos como el Carmen de Merimée, la mayor parte de Gabriel Miró, Pardo Bazán, Pérez Galdós (incluyendo algunos Episodios Nacionales), La Celestina (de Fernando de Rojas), Darwin, Thomas Mann, El Libro de Buen Amor (del Arcipreste de Hita), de autoras feministas, etc. Otra gran cantidad de libros serían prohibidos y no serían publicados hasta mucho tiempo después, en muchas ocasiones, con ediciones censuradas (como el caso de las aventuras de Celia, de Elena Fortún).
Las destrucciones de libros empezaron al poco tiempo de la sublevación militar y se convirtieron en un acto patriótico: Patrullas compuestas por falangistas, guardias civiles sublevados, y paisanos ultraderechistas llegaban a las localidades donde había triunfado el golpe y empezaban a buscar a aquellos vecinos que eran simpatizantes republicanos o de izquierda. Una vez localizados y detenidos, si se sabía que tenían libros, éstos eran requisados y amontonados en las plazas públicas donde eran quemados poco después en actos a los que la asistencia era obligada.

Una imagen de la quema de libros hecha por los sublevados en A Coruña en agosto 1936 / Fuente: Manuel Rivas («Los libros arden mal»)
La primera gran quema pública de libros se produjo en La Coruña, donde las quemas públicas fueron habituales, frente al edificio del Real Club Náutico, en la Dársena, el 19 de agosto de 1936. Más de 1.000 libros fueron quemados en varias hogueras duarnte dos días.Eran libros de autores como Blasco Ibáñez, Ortega y Gasset, Pio Baroja o Miguel de Unamuno, junto a la biblioteca personal del diputado republicano Santiago Casares Quiroga (1884-1950), y a la del Centro de Estudios Sociales ‘Germinal’ de la ciudad coruñesa. El acto, presidido por un sacerdote apellidado Maseda (que hizo la selección de volúmenes a incendiar), fue recogido en el periódico El Ideal Gallego recogió así el acto: “A orillas del mar, para que el mar se lleve los restos de tanta podredumbre y de tanta miseria, la Falange está quemando montones de libros y folletos de criminal propaganda comunista y antiespañola y de repugnante literatura pornográfica”. Quema que se produjo durante dos días
Con este episodio, abriría Manuel Rivas su novela «Los libros arden mal»:
“Allí mismo, en la Dársena, donde los militares mataron a tiros a aquella ballena a la que el pueblo aplaudía en los momentos más duros de la guerra, allí mismo, dos años antes tuvo lugar la quema de libros de los ateneos y bibliotecas populares, cuando empezó la nueva dictadura. Eso sí que lo recordaba. Volvía su recuerdo con un olor a humo viejo, encuadernado…
“Ardieron montones de libros. Bibliotecas enteras. Las mejores. Las de los ateneos. La de Germinal. La de Casares Quiroga. ¿Usted oiría hablar del señor Casares? Incluso quisieron arrancar la hoja de su nacimiento del registro civil. A muchas personas les pasó lo que al libro del escudo. Que las borraron. Era como estar en la boca del infierno. La biblioteca de Germinal ardió entera. Era muy buena, la de Germinal. Porque había cosas de mucha cultura, pero también prácticas.”
“En la Dársena y en la plaza de María Pita. Muchos libros acarrearon para quemar. Las hogueras ardieron durante dos días entero. Eso fue en verano. El mes de agosto. El 19 de agosto. Hay cosas que no se olvidan. Aún me temblequea el cuerpo con aquel demonio de camión, aún me parece que no se me ha pasado del todo aquel castañetear de dientes. Estaba el suelo cubierto de cenizas, pero también había unos cuantos a medio quemar.”
Pero esta no fue la única.
En la ciudad de Córdoba en el verano de 1936, la quema de libros (así como la represión, hizo fusilamientos masivos diarios) estuvo dirigida por un teniente de la guardia civil llamado Bruno Ibáñez, que, en entrevistas concedidas a la edición sevillana del ABC el 26 de septiembre de 1936 y a El Defensor de Córdoba el 5 octubre, presumía de que sólo de una vez había destruido más de 5.400 libros. Al mismo tiempo que destruía todos esos volúmenes, el teniente Ibáñez programó un ciclo de películas religiosas y de documentales nazis en la ciudad.
En Sevilla, el militar sublevado Queipo de Llano publicó un bando el 4 de septiembre de 1936 y otro el 23 de diciembre de 1936, en el que acusaba a marxistas y judíos de la propagación de “ideas peligrosas” en los libros, por lo que ordenaba a sus patrullas el requisar libros, ya fueran de kioskos, de bibliotecas particulares y escuelas, luego purgarlos y ver qué libros se destruían y cuáles no. Se cree que libros incendiados fueron miles. Además impuso la censura previa y fuertes multas económicas a aquellos que escondieras libros prohibidos por los golpistas.
Otros lugares en los que hubo quema de libros en las plazas y otros espacios abiertos fueron la localidad de Tolosa (Gipuzkoa). El 11 de agosto de 1936 fueron quemados en la plaza Zaharra libros en euskera, de la biblioteca municipal, de imprentas como Ixkalópez-Mendizábal y de las escuelas. En la localidad cordobesa de El Carpio la biblioteca fue destruida cuando los sublevados tomaron el pueblo. En Peñaranda de Bracamante (Salamanca) ardió su biblioteca. En Mallorca se quemaron libros de las organizaciones políticas y sindicales. En Inca se incendiaron libros en catalán de las bibliotecas públicas. En Soria la destrucción hecha por la columna de Mola. En Badajoz se hicieron hogueras al poco de conquistar de la ciudad, y mientras se desataba una feroz represión, en las actuales Castilla y León, Navarra y La Rioja (pueblos como Redal, por ej.), los requetés tuvieron especial protagonismo en la destrucción y quema de libros. Libros donados por las Misiones Pedagógicas (**) fueron quemados por los sublevados tras el golpe. Como curiosidad, decir que en Navas de Madroño (Cáceres), los libros de las MP se escondieron tan bien en el colegio para que los sublevados no los quemaran, que no se encontraron de nuevo hasta 2007.
**Misiones pedagógicas: Documental de Gonzalo Tapia sobre el papel de la Misiones Pedagógicas en la II República. Sobre quema de libros, min. 40
Además de las bibliotecas de particulares, los golpistas prestaron especial atención a las de las escuelas, Centros Obreros (como el caso de la localidad coruñesa de El Ferrol) y universidades, que sufrieron la censura y purga de sus bibliotecas al mismo tiempo que se quemaban sus libros. La primera biblioteca universitaria purgada fue la de Valladolid en 1937 (miles de libros fueron quemados en varias hogueras) y en la de Santiago de Compostela pasó algo parecido, los libros del escritor Castelao (1886-1950) sufrieron un destino incierto. Los cargos nombrados por los franquistas, como Gonzalo Calamita para regir la universidad de Zaragoza, justificaban la quema de libros y la purga de las bibliotecas.
En Madrid pasó algo parecido a Barcelona en lo referente a editoriales (se acusó a la Sociedad Española Librerías de ser projudía por sus relaciones con Hachette) y librerías, y la biblioteca de su ateneo fue destruida por falangistas. Especialmente trágica fue la quema de libros hecha en un antiguo huerto de la Universidad Central de Madrid (hoy la Complutense) el 30 de abril de 1939, durante la Feria del Libro de ese año. La quema fue organizada por el SEU y presidida por los falangistas David Jato y Antonio Luna, (catedrático de Derecho) que además se encargó de escoger los libros a destruir (se ha calculado en varios miles). Al acto, acudieron líderes de Falange, del SEU y algunos jerarcas de la dictadura. Fue noticia en el diario monárquico ABC y en el católico Ya, éste último publicó el 2 de mayo de 1939 que:
“el Sindicato Español Universitario celebró el domingo la Fiesta del Libro con un simbólico y ejemplar auto de fe. En el viejo huerto de la Universidad Central –huerto desolado y yermo por la incuria y la barbarie de tres años de oprobio y suciedad –se alzó una humilde tribuna, custodiada por dos grandes banderas victoriosas. Frente a ella, sobre la tierra reseca y áspera, un montón de libros torpes y envenenados (…) Y en torno a aquella podredumbre, cara a las banderas y a la palabra sabia de las Jerarquías, formaron las milicias universitarias, entre grupos de muchachas cuyos rostros y mantillas prendían en el conjunto viril y austero una suave flor de belleza y simpatía. Prendido el fuego al sucio montón de papeles, mientras las llamas subían al cielo con alegre y purificador chisporroteo, la juventud universitaria, brazo en alto, cantó con ardimiento y valentía el himno Cara al sol”.
Las quemas de libros y documentos no terminaron allí, si bien es cierto que estos fueron sus momentos más intentos. Se impuso una férrea censura (que hizo cosas ridículas como a Caperucita Roja llamarla Caperucita Azul y luego Encarnada) y se prohibieron muchos libros. Tras 1945, hubo quemas de fotografías, libros y documentos por parte de la dictadura que la implicaban en las quemas de los años previos, en su relación con Italia y Alemania, y, sobre todo, donde se mencionaba a colaboradores del régimen que intervinieron en su represión. Esto, una vez retornada la democracia a España, ha perjudicado la labor investigadora de los historiadores. Por ejemplo, En Huelva en 1960, un funcionario llamado Arturo Carrasco escondió en su casa libros y documentos que iban a ser destruidos (documentos que eran clave para entender la represión del fascismo en esta provincia). Recientemente, y confirmando los rumores que había en Madrid, Barcelona y Navarra, el escritor Gregorio Morán y el historiador Emilio Majuelo han dicho que desde 1974 y después de fallecer el dictador, se quemaron libros, documentos que pertenecían al Movimiento Nacional (el partido único durante la dictadura) y archivos republicanos de los gobiernos civiles.