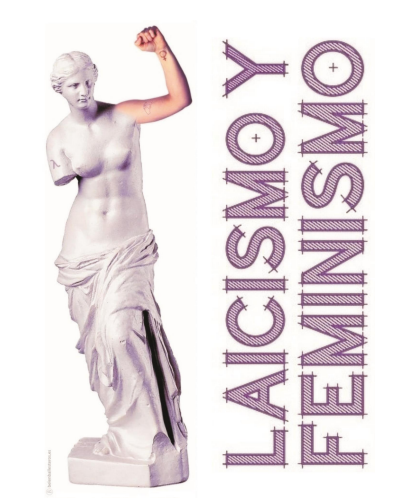Fragmento del cartel de Plácido, de Berlanga
La última columna
Luis Martínez, El Mundo, 6/05/16
La caridad, admitámoslo, es la forma más elaborada de la humillación que nosotros, hombres de bien y civilizados, nos hemos dado. Nietzsche, siempre tan radical, hablaba de ella como un disfraz. Y cuando se le inflaba la carótida, cosa que ocurría bastante a menudo, la definía como «la flor más fina del resentimiento». En realidad, tampoco hace falta ponerse así. Antes que una virtud, la caridad surge del reconocimiento implícito de dos imponderables, y los dos funestos. Por un lado, somos caritativos cuando no tenemos la valentía o el decoro de ser simplemente justos. Es nuestra arrogancia de privilegiados la que en un acto de desdén nos autoriza a entregar una mínima parte de lo que nos sobra. Y, por otro, cada acto caritativo conlleva la admisión de nuestro fracaso más íntimo. Los estados modernos surgieron también de la necesidad de formar sociedades estables gracias a una equilibrada distribución de la riqueza. Cuando eso no ocurre, ‘disfrazamos’ (aquí, el filósofo del bigote) nuestra incompetencia con una supuesta virtud teologal. Amén.
Valga todo lo anterior por la dichosa cruz en la declaración de Hacienda. Ya está mal que la Iglesia católica -en detrimento del resto de los credos- se beneficie de un privilegio para financiar tanto sus obras sociales como, y esto es lo imperdonable, su propia estructura. Cantidad que no es un añadido que los fieles entregan generosamente después de atender sus obligaciones con el fisco, sino que se resta de los presupuestos generales. Pagamos todos, pues. El que haya otra casilla para calmar la conciencia de los infieles tampoco sirve. No puede quedar a discreción de unos pocos lo que es obligación de todos. Lo más triste, por rigurosamente triste, es lo que este ejercicio de hipocresía dice de nosotros. Damos el visto bueno a que el Estado deposite en la buena voluntad de sus contribuyentes el combatir la más elemental injusticia. Humillamos al que no tiene nada (él no puede ser caritativo) y admitimos con normalidad la humillación de declararnos injustos. Y hay más: no contentos, revestimos nuestra poca vergüenza con los santos óleos de la virtud. Amén. Al final, el cabreo de Nietzsche estaba justificado.